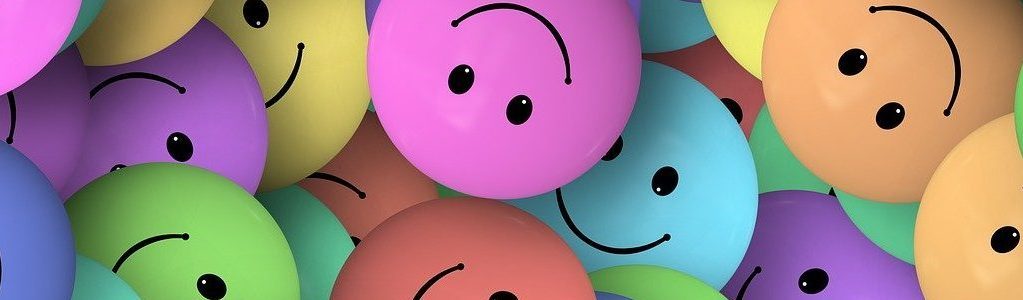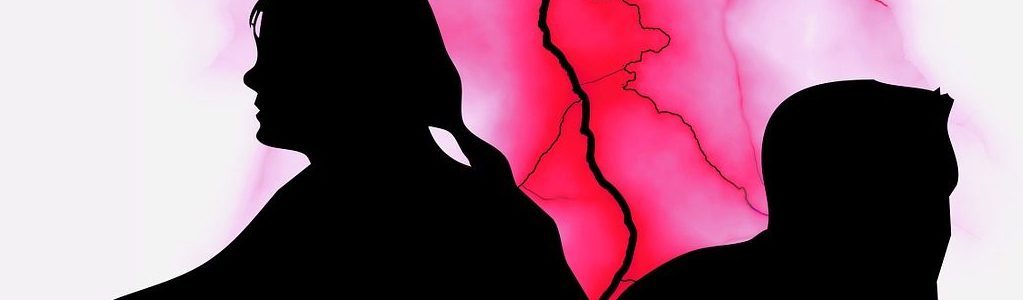Fue para mí una maravillosa sensación
el encontrarme apoyado en las
almohadas, en un cuarto débilmente
iluminado.
G.E. Hudson, Allá lejos y hace tiempo
La escena debe mirarse
con algo que está
más adentro de los ojos
o quizás en ninguna parte,
es un atributo de esta luz.
Hoy en Soldini, cerca de la Ciudad Nativa,
los perros saciados de restos de asado
se revuelcan en el pasto y los chicos
se revuelcan con los perros
en un nudo de risa salvaje,
las remeras sucias de clorofila
y las redondas bocas mordiendo una rosada
luz horizontal. Mis primos mayores mostraban
la tristeza: hijos que se van o planean irse
a Sydney, Amsterdam, Vancouver,
y yo, quince años después
de haber dejado este paisaje
con una ligereza de pronto inexplicable,
no sé cómo se puede
no vivir acá, no vivir aquí.
Luca ahora juega al fútbol con su primo Pablo
en una canchita entre una yegua que mete
el hocico hasta los ojos en un balde celeste
—“se llama Rubia” va a decir su ama,
una mujer robusta sonriente,
que podría ser india o tirolesa,
que debe ser una mezcla de las dos—
y el tren de carga más lento del mundo
coronado de un copete quieto de vapor.
Tengo que ir a Buenos Aires,
dejar a Luca con su abuela
y tengo al mismo tiempo ganas infinitas
de no hacer nada, de quedarme
respirando el ascua de este cielo rosa,
dormir en la que fue mi habitación
con mis libros de antaño, Los siete locos,
la Poesía de Almafuerte,
el Antiedipo, Los gauchos judíos,
Trilce (has venido temprano
A otros asuntos y ya no estás), Allá lejos
y hace tiempo, cortado a rodajas
por la persiana entreabierta
quedarme leyendo Luz de agosto:
una chica con hatillo y abanico
que camina de Alabama a Jefferson
buscando al padre de su hijo.
Y así, en duermevela sobre la frazada a flecos,
soy yo, soy yo el que camina,
cargo una mochila de libros deshojados,
por declives bromurados voy
de un mundo a otro,
llevo un niño de la mano.
San Pietro in Vincoli,
año cientodós después de Freud
para Francesco Tarquini y Primarosa Cesarini
Sforza
Entrar en la biblioteca, el paso quedo,
y abrir el último
fichero de la M: después taparse
un oído y el murmullo
a varias voces escuchar sobre los hilos
de la barba del Moisés de Miguel Ángel:
Lübke sostiene que,
estremecido, “se toma con la mano derecha
la majestuosa cascada”; Grimm levanta
su dedo sajón y solicita
no olvidar que con el codo
de ese mismo brazo el patriarca
contra su flanco aprieta
las Tablas de la Ley.
Springer por su parte resopla
y exclama que el gesto de la mano
es inconsciente y prefiere
hablar de “ondas imponentes”.
Sigmund Freud estuvo en Roma
en 1901 y trepó las inhumanas
escaleras de San Pietro in Vincoli
desde “el poco agraciado Corso Cavour”,
midió la estatua muchas veces, la estudió
durante horas (todo se parece a como él
lo describiera, salvo que el Corso Cavour
está mucho más feo aún y hostil por el exceso
de tráfico y en la iglesia hay un cristal
que impide acercarse al monumento funerario
del papa Julio II donde protesta un cartelito:
“è vietato sostare di fronte alla scultura,
lasciare spazio ad altri turisti”).
Freud vio en el índice abierto de la diestra mano
y en la estirada espiral de la gran barba
el resto de un gesto concluido
y un anuncio del que está por empezar:
“El pie todavía muestra la acción insinuada
y enseguida sofocada, como si el gobierno
de su persona fuera de arriba para abajo”.
Vio que las tablas estaban invertidas
y creyó ver que ese Moisés renacentista
no era del todo el de la Biblia.
Mejor en este punto quitar la mano del oído
y sustraerse a la disputa que siguiera
en torno a la posición de la cabeza.
Esa cabeza de gallo con dos crestas
echada hacia atrás rígidamente, a punto
de lanzar el picotazo. El gesto tan parecido
al de mi abuelo Moshé, su mirada ardiente
de sofocada indignación aquel viernes
cuando, sentado yo en el mostrador de madera
de su negocio de calle San Luis, sobre dos catálogos
de bombachas y corpiños recién llegados por correo,
le dije: “Sheide, explíqueme qué cosa sea la Cábala”.
para Nora C. y Jorge B.
Qué sabe usted de lo que no me pasa,
del “estoy cansado” a la mañana,
del “ahí va el chinchudo” que mascullan
mis desahogados vecinos del sobreático: ahí va
el del ceño fruncido como el último
durazno en el fuentón. Quise llorar
pero no encontré motivo, victimizarme
pero no había
pastel de culpa a repartir.
Y llegó el ocaso,
vino el Rilke y le dijo
al simplón ése del poeta joven:
“¡no escriba usted poemas de amor!”.
Entonces agarro mis romas líneas venéreas
y las hiervo, las redoro, las devengo
una factura triangular como una aljaba,
una golosina para la autoridad del Rilke.
Son una mentira sin malicia, señor,
un retocado en la fotografía.
Lástima que el joven poeta apostrofado
no hubiere sido el transandino aquel de los cien
sonetos falsos. Yo por mi parte soy el viudo
de una moto recién sacrificada:
el escape desprendiósele en un pozo
y una multa me pusieron por el ruido.
Y es que la pobre estaba ya tan vieja
y tanto merecía, por lo mucho que felices
fuimos juntos, una digna defunción,
un vender sus órganos aún sanos
bajo el acrílico sol de los desguaces.
Señor Rainer María que estás
en las Librerías del Centro:
¿puedo escribir los versos tristes
para mi pobre moto blanca, para mi moto
blanca? ¿Por esta única
vez licencia tú me dieras?
Muchos barrios visitamos juntos,
era mi María Kodama. Era mi Dama
de las Kamelias: tosía si la pateaba,
sabía
bizquear en las esquinas como la Dulce Irma,
hollar senderos como agraria Proserpina.
Señor Rainer María
usted qué sabe
de lo que no me pasa, del estar cansado,
del conversar con los taxistas en la amarga
noche catalana. Dispense por esta vez
mi declamar el poema del amor y muerte
y écheme un consejo, en todo caso:
¿debería planearlo más bien como elegía?