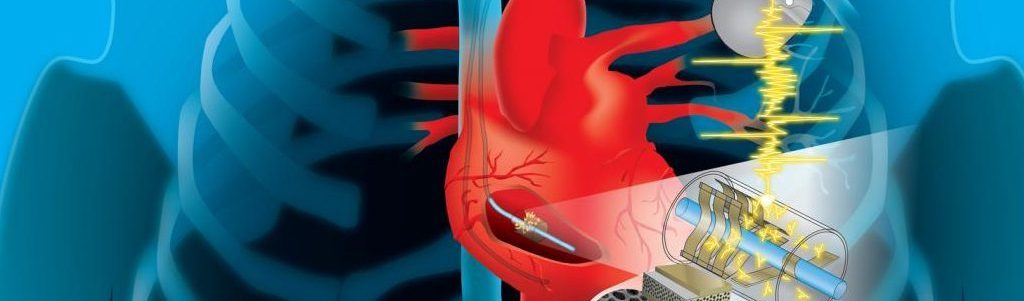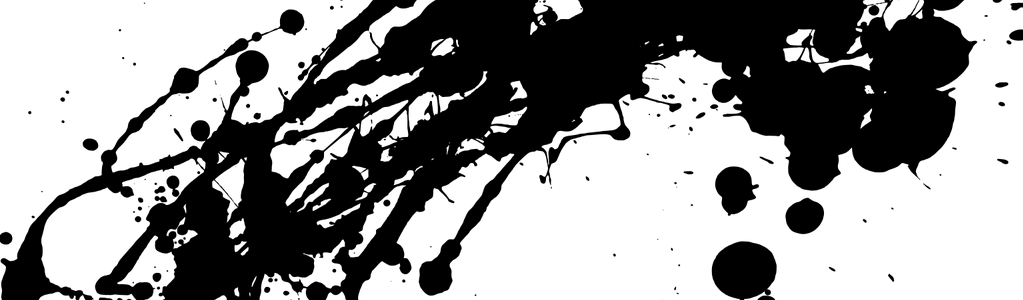A todos los amantes de la literatura en sus distintas formas o variantes...
Mi poeta sugerido: Iñaki Ezkerra
Mi poema: QUIZÁS NO SEA QUIEN
| MI POEMA ...de medio pelo |
|
Quizás no sea quién para decirte Que hay gentes que desean poner puertas No tengo yo el apósito o vendaje Ocurre entre el follaje y el desierto Mas ya que estoy aquí, cuido mi huerto |
Comentario: Los hombres somos animales depredadores, matamos para comer, arrancamos vegetaciones para construir...etc...Todo sea por el progreso. Y la realidad es que de pronto viene un cataclismo y nos deshace lo que se ha hecho. Mi opinión es que debe mantenerse un equilibrio. Ni hacer caso a los agoreros del fin del mundo y tampoco abusar para saltarse las mínimas normas.
MI POETA SUGERIDO: Iñaki Ezkerra
Extrarradio
Has venido a perderte en este barrio
donde la luz y la ciudad se cansan
de tanto prolongarse. A cada paso
y a través de la goma
caliente de tus suelas
y palpas las fracturas y las llagas
de un suelo desahuciado
de muerte. Alguna lata está rodando.
Te detienes. Con una extraña prisa,
has visto algún camión –por la ribera-
latir bajo el bombeo de sus toldos.
Has venido a perderte. Muere el ronco
bramar de los motores. Se detiene
Alguna lata ahora. Es el momento
de cruzar a la muerte. Eres orilla.
Este mundo es la orilla de este mundo.
Por colinas de escombros
tu soledad asciende.
Las plantas de tus pies mantienen diálogos
con las piedras y los cascos de cerveza
que en el barro se clavan, duro y húmedo.
Hiere un balón en la tarde. En la explanada,
sucede la yerba a un legendario asfalto.
Unos autos de choque,
suena un disco,
la voz de un cantante ya pasado de moda…
Intentar la juventud
es ya de la vejez signo iniciático. Envejecen
los coches, las canciones…, mientras duran
las gárgolas, los bustos,
las logias y los templos, antiguos de antes
que nadie los soñara. Tú has venido
a perderte. De ti apartas los ojos.
Sin esperanza, crecen, venciendo al horizonte
de tu memoria muerta,
tulipanes endémicos.
Anochece. Tus suelas son dos hielos.
Has venido a perderte en este barrio.
Puente levadizo
Ya no se volverá a partir en dos
el puente como un lento y ordenado seísmo.
Ya no contemplaremos la rutinaria catástrofe
de naipes que era el paso de algún barco.
Tenía algo de rito colectivo,
bendición pontificia o funeral
aquella operación siempre imprevista
que se mentaba con una solemnidad
de natural apenas perceptible.
“Están abriendo el puente” se decía
dentro de un autobús o de algún taxi,
desde un balcón, una ventana, un bar
o una de las orillas de la ría.
Se decía con ese tono grave
a su pesar del prodigio asumido,
con espontaneidad y con fastidio acaso,
sin poesía alguna,
sin sospechar el poema que habitaban
los cientos de automóviles en fila,
los peatones junto a las barreras,
la ciudad detenida unos instantes
en el tiempo del mito
mientras en medio del paisaje estático
la chimenea o el mástil avanzaban
de una imposible Argos con graffitis
escritos por un pez: Líneas Pinillos.
Sólo algún tren, con discreción cumpliendo
su guardia horizontal y rutinaria
por una realidad puesta en peligro,
mostraba ante ese sueño su licencia
y seguía su ruta de hierro, inalterable,
bajo la maquinaria
secreta del hechizo.
“Están abriendo el puente”, farfullaban
un chófer, un transeúnte, un camarero
mientras secaba un vaso con consciencia
de que era aquél un contratiempo mágico.
Y desde los autobuses y los taxis
y desde las ventanas y desde los balcones
y desde los bares
y desde las barandas
todos los transeúntes y los chóferes
y los ejecutivos y los niños,
en silencio, con resignación leve,
con aquella familiaridad
solemne, casi con recogimiento,
padecían la fantástica visita
de ese Abaddón benigno e industrioso.
Y así, tan cerca como el pavimento
oblicuo y las aceras verticales,
nadaba en la metrópoli el mercante,
sentíamos quizá poder tocar
al fantasmal pasaje, tan atónitos
los unos y los otros por esa proximidad
desconcertante y breve.
Y así, como un cajón de autómatas
que acciona una moneda, recobraba
de pronto la ciudad su movimiento,
las hileras de coches, la afanosa multitud,
pisando con rencor esas alas de asfalto
que ya se hallan selladas para siempre;
la realidad pisando igual que lo hacen hoy
exactamente, como si el milagro pudiera acabar aún de repetirse.
LOS POEMAS DE EL VIGILANTE
EL VIGILANTE I
Quizá el alcohol
o la onírica lógica de la madrugada,
la oscuridad maligna de aquel pub mitológico
que todos frecuentábamos,
la neurosis que allí imponía el jazz.
No sé quién o qué le otorgaría ese papel
de obsceno Vigilante presto a fiscalizar
los besos, las caricias, las sonrisa alelada
que ella me dedicaba o le dedicaba yo,
las miradas de entrega que ambos nos dirigíamos,
y las que planeábamos
o sólo recordábamos
e incluso aquellas otras que ambos nos conteníamos,
aquella ilusión limpia que él envilecía
con levantar su acta notarial en la sombra.
No sé quién le nombró El Vigilante ni qué.
Quizá los focos del local, que abolían
toda neutralidad en la mirada,
todo espacio entre los cuerpos,
para sustituirlo por auras de culpa, celos, fiebre,
dolor esencial e infierno humano,
como un lienzo de Munch.
Quizá la reverencia rencorosa y cínica
de alguno de aquellos camareros espectrales.
Quizá mi propia edad e inexperiencia.
O que ciertamente era un viejo y fiel amigo
de ella y de su cónyuge ausente.
EL VIGILANTE II
Desafiar al Vigilante me estimulaba, lo confieso.
Mirar a su protegida con una ternura súbita
que a él le debía de parecer intolerable,
proponerle bailar, llevarla por las zonas
más sombrías de aquel antro decadente
donde en otras noches reinaba otro orden
para que él nos siguiera con sus pupilas afiebradas,
sus trajes exiliados de una boda conclusa,
tropezando con las parejas y con los camareros
como el detective que intenta entre la multitud
detener el inminente asesinato.
Qué terrores, qué culpas enterradas
de la infancia, qué delitos mitológicos,
qué inconfesos pecados lograba endilgarme
la sola mirada de escándalo
y de horror y de vergüenza
de aquel tipo entrañable.
Miraba a nuestra historia de amor El Vigilante
como a un incesto, como se mira a una escena
de necrofagia o estupro. Miraba de tal modo
a los catorce años que su amiga me llevaba
que no sé cómo ella misma no se dio por ofendida
en lugar de solicitar su complicidad y su silencio
para la aberración de sucumbir a mis brazos.
Nunca llegué a saber si la vigilaba a ella
o a mí. Y en esas ambigüedades
siniestras residían sus poderes difusos,
su papel de extravagante chambelán de una corte
que resplandecía sólo en la madrugada negra
y se esfumaba en la luz tibia e inaugural;
que elevaba a mi amante a la categoría
de majestad de los neones y tugurios
y a la vez la humillaba condenando su exceso.
Retarle me estimulaba, sí, pero en el luego
venían de golpe todos los remordimientos juntos.
Yo no sé con qué edipos y electras ya luchábamos
en la azulada hora de escapar en los taxis.
Leopoldina, el edén y la insania de sus besos,
las maldiciones, las leyes,
los tabús que ambos habíamos
quebrantado de toda la civilización
se cernían en la pesadilla ebria
y en la realidad aflorando como una gran resaca.
¡Pero Dios mío, qué he hecho! ¡Qué es lo que he